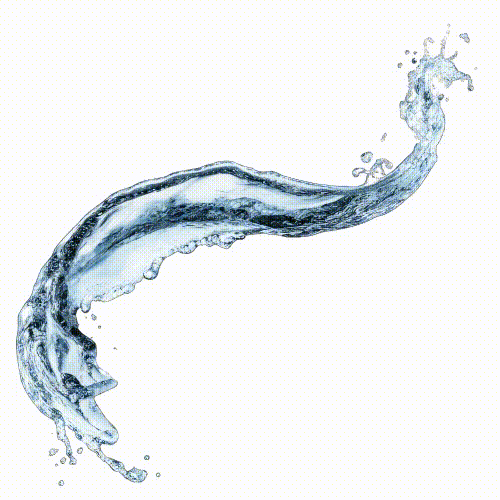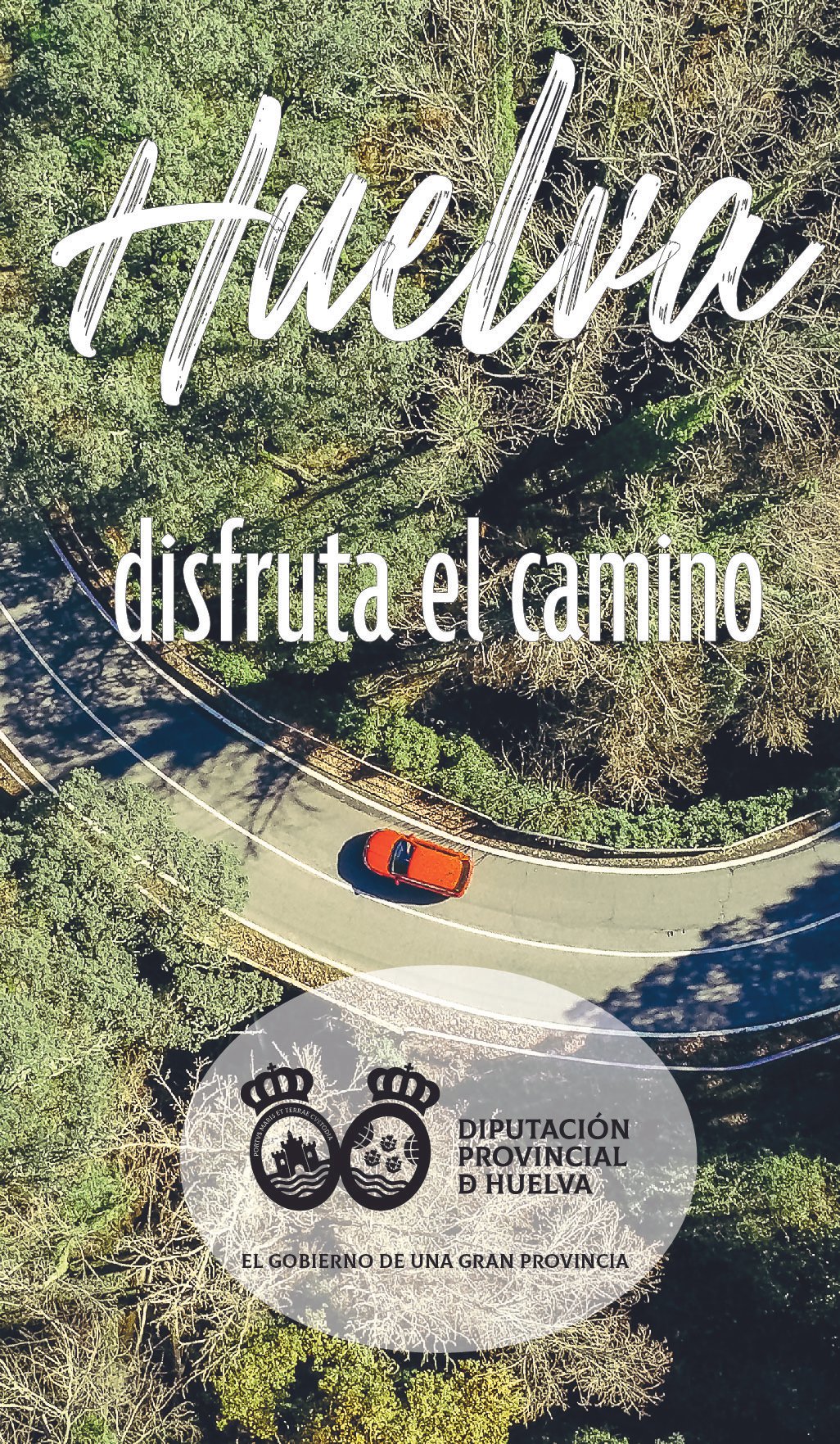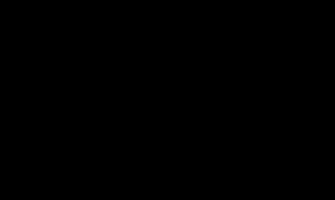Mientras que, en el norte del país vecino Italia, sus gobernantes llevan siglos diseñando un futuro que saben que no vivirán -en las políticas económicas, en las finanzas, en el comercio, en su forma de educar-, nosotros seguimos tensos con el vecino del barrio, de la oficina, del pueblo.
¿Qué nos diferencia del norte de Italia?
Ellos cuentan con un ADN marcado por la sangre noreuropea; al nuestro le sobra memoria histórica de viejas rencillas, llevadas con pasión a la mesa, frente a nuestros pequeños, generación tras generación, siglo tras siglo, incluso hoy, cerrando el año 2025.
¿Cómo cambiar estos comportamientos?
Rebobinemos un poco más en el tiempo.
España es un país de países, un pueblo de mil colores. Descendemos de una combinación extraordinaria que parte de los pueblos prehistóricos autóctonos y continúa con la llegada y evolución de íberos, celtas y celtíberos; tartesios, vascones, lusitanos y galaicos; fenicios, griegos y cartagineses; romanos, suevos, vándalos, alanos y visigodos. A ello se suman árabes y bereberes en Al-Ándalus, los reinos cristianos medievales —mezcla de todos los anteriores—, además de la herencia colonial y las influencias modernas.
Esto lo sabemos, o lo recordamos a medias: cifras, años, invasiones. Paremos un instante para revisar con atención.
Si atendemos a los datos más contundentes, los romanos permanecieron en la península 627 años, mientras que los musulmanes lo hicieron durante 781, especialmente desde Toledo hacia el sur. Estos últimos trajeron consigo el refinamiento de Damasco y Bagdad: arte, poesía, ciencia, urbanismo y filosofía. También un modelo de civilización urbana y culta, que floreció en Córdoba, Sevilla, Granada y Toledo. Eran hombres de corte, juristas, poetas, sabios y comerciantes; cosmopolitas y cultivados, la élite dirigente.
Sin embargo, suele pasar desapercibido un detalle fundamental: la base del ejército musulmán durante la conquista estaba formada mayoritariamente por tropas bereberes, islamizadas de forma reciente. No eran árabes de Oriente.
Los bereberes —cuyo nombre significa “hombres libres”—, habitantes autóctonos del norte de África, procedían de regiones que hoy corresponden a Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y el Sáhara Occidental. Cuando en el año 711 los musulmanes cruzaron el Estrecho, fueron ellos quienes, bajo mando árabe, conquistaron gran parte de la península ibérica, especialmente las zonas rurales.
Desde Toledo hacia el sur, lejos de las capitales, descendemos en gran medida de pueblos bereberes: comunidades resistentes, aisladas, que llevan decenas de miles de años sobreviviendo en pequeños grupos. La naturaleza ha moldeado a estas gentes. En aquel tiempo se organizaban en sociedades tribales, estructuradas en clanes familiares y confederaciones.
Cada tribu contaba con un jefe elegido por consenso o por linaje, una organización comunal donde la tierra y los recursos se gestionaban de forma colectiva, y un fuerte sentido de identidad local y autonomía frente a poderes externos. El respeto al consejo de ancianos, la solidaridad y la reciprocidad eran valores centrales.
En su historia convivían dos grandes modos de vida. Los bereberes nómadas o seminómadas vivían del pastoreo, se desplazaban según las estaciones y dominaban el comercio de caravanas y la resistencia física. Los bereberes sedentarios habitaban zonas montañosas o fértiles, practicaban la agricultura en terrazas y el riego por acequias, y construían aldeas fortificadas de adobe y piedra.
De espíritu comunitario, resistente y libre, eran gentes autosuficientes, cooperativas y profundamente ligadas a la naturaleza. A menudo se sintieron marginadas por la élite árabe, lo que generó tensiones y revueltas. Su herencia perduró en la cultura andalusí. En muchos aspectos, nuestro comportamiento conserva rasgos bereberes: los apodos, los clanes, el comercio, hoy modernizados, a veces rechazando una realidad llena de virtudes.
Trajeron consigo un saber ancestral sobre la tierra y el agua que marcó de forma profunda el sur de España: cultivos, huertas de regadío, acequias y norias gestionadas de manera colectiva, casas con patios y aljibes, comunidades campesinas que trabajaban juntas y compartían recursos. Todo ello forma parte de lo cotidiano, aunque ya no lo nombremos.
Todo lo que aquí cuento me resulta actual y cercano, y lo escribo desde la tierra de mis antepasados del Andévalo, en Huelva. Es sangre que corre por mis venas y por las tuyas.
¿Qué es lo que hoy nos inquieta de nuestros hermanos del norte de África, de quienes han dejado atrás a sus gentes, a sus abuelas, sus calles, aromas y paisajes, para ayudarnos a sacar adelante los campos frutales, con el deseo de prosperar y ofrecer un futuro a sus hijos, a costa de un sacrificio inmenso?
¿Por qué persiste la desconfianza hacia estas personas trabajadoras de la tierra, tribales, fuertes y respetuosas?
Creamos distancia entre tribus recién llegadas por desconocimiento de nuestra propia sangre, por diferencias culturales, sociales, religiosas, históricas y geográficas. Y lo cierto es que compartimos ADN, pasión por la tierra, sentido de tribu, amor por el campo, el pastoreo y las estrellas; una forma de ser cercana, hospitalaria, llena de alegrías, cantos y lucha por los tuyos.
Arrastramos también la pelea tribal grabada en la sangre, combatiendo viejos molinos imaginarios, complejos sociales alejados de nuestro verdadero pulso.
Quizá ahí esté la diferencia con el norte de Italia: ellos aprendieron a pensar a largo plazo y nosotros seguimos discutiendo con el vecino de mesa. Tal vez recordar de dónde venimos nos ayude a decidir hacia dónde queremos ir.
Quizá un test de ADN ayude a recordarlo.