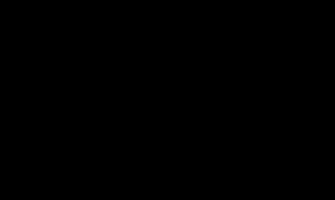El andaluz como lengua o dialecto no existe realmente. Hay que hablar mejor de las hablas andaluzas. Las diferencias entre el habla de un almeriense y un sevillano, por ejemplo, son más que evidentes. Pero no por ello deja de haber una identidad lingüística común. Eso es evidente en muchos aspectos.
Es falso el mito de que el andaluz sea un castellano mal hablado. Ni mucho menos. Tal vez otros estereotipos sociales y culturales nos hayan perjudicado en este sentido; sobre todo la imagen del andaluz vago o inculto. No merece la pena ni pararse a desmentirlo. Lo cierto es que durante siglos nuestras formas de hablar han sido estigmatizadas. La victoria tiene prestigio, y el castellano, como lengua de los vencedores en la reconquista, se impuso, silenciando o normalizando nuestros usos personales.
Pero al lenguaje no se le puede poner alambradas, y, menos, trincheras. Es más, hoy por hoy las hablas andaluzas son las variantes que más le aportan al castellano en su evolución. Van por delante de él. Le aportan porque satisfacen el primer mandamiento de la evolución lingüística: la economía. Nadie como nosotras y nosotros es capaz de decir tanto con tan pocas palabras. Y no solo practicamos esa economía en nuestro vocabulario, sino también en nuestra dicción.
Os voy a poner un ejemplo. En Andalucía está totalmente sistematizada la caída de la –d- intervocálica en los participios. Decimos “pringao”, no pringado. Decimos “Saborío”, en vez de saborido. Esta es la tendencia a la que más temprano que tarde se incorporará en el resto del territorio nacional.
Pero por encima de estas cuestiones técnicas, debemos hacer una defensa de nuestras hablas por la riqueza de nuestro vocabulario. ¿Cómo se puede definir tan bien a un “malaje” con otra palabra? ¿Con qué otra palabra se podría nombrar al “biruji”, o a la “pelona”? ¿Existe una palabra que se pueda aplicar a más contextos que “bulla”?
Debemos defender nuestras particulares medidas: desde una “mijita” hasta una “pechá”, pasando por “a punta pala”. Defender la manera de relacionarnos: nuestro “quillo”, nuestro “pisha”, nuestro “miarma”. Nuestras señas de identidad nos llevan al acortamiento de palabras como “Fite” o “Aro”, o a redundancias majestuosas como “No ni ná”. Tenemos arcaísmos como el “manque pierda” bético, pero también tenemos cultismos escondidos, como cuando usamos “Flama” para referirnos al excesivo calor: “¡No veas qué flama!”. También creamos neologismos como “carneperro” o “bastinazo”. Recuerdo uno que sale en un cuplé del gran Martínez Ares: “Americonao”, para definir la excesiva influencia de la cultura yanqui en nuestro día a día.
En definitiva, debemos sentirnos orgullosos de hablar como nuestras madres nos parieron, como nuestros padres hablaban con sus amigos, como nuestras amistades se dirigen a nosotros. Porque no es más culto quien siempre habla en un nivel culto, sino quien sabe adaptarse mejor a las situaciones comunicativas. Eso sí, sin cometer errores lingüísticos o vulgarismos. Por ello, debemos leer, estudiar, formarnos. Para estar a la altura de cuantos sabios y sabias aquí habitaron. Y por mejorar nuestra tierra para sus futuros habitantes.
Muchas gracias, y ¡Viva el andaluz!
José Enrique Santana, licenciado en Filología Hispánica