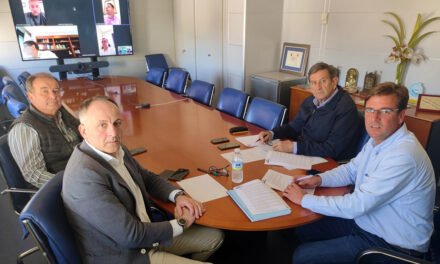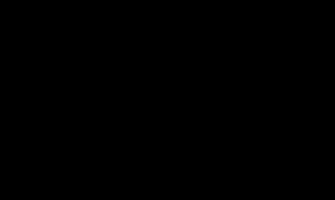In memoriam
El contestador automático saltó y el mensaje de Luis Cassá quedó grabado en la cinta magnética de aquella antigualla como un trueno en mitad de la noche. La excusa fue recibir información acerca de cómo obtener el certificado de defunción de su abuelo, Luis Marín Bermejo, pero con el tiempo supe que, dando aquel paso -¿nos pasará algo, hijo?, inquirió su madre- Luis sabía que abría una puerta que le llevaría a algún lugar al que estaba dispuesto a llegar.
Fue de las primeras llamadas registradas en la sección sobre Memoria Histórica que creé en la radio. Era el año 2003. Mi labor se limitó, en su caso, a solicitar el generoso conocimiento de Francisco Espinosa -para cuándo un reconocimiento a la altura de su aportación investigadora-, que en directo dio a Luis las pautas necesarias para conseguir aquel valioso documento. Y así fue.
Luis había crecido en la creencia de que a su abuelo, minero de Riotinto, lo atropelló un tren, hasta que con la llegada de la Democracia los candados del miedo doméstico se entreabrieron y pudo saber algo de verdad: su abuelo había sido uno de los miembros de la Columna Minera. Tenía -había- escasa información entonces: que, a las pocas horas del Golpe de Estado de 1936, aquel grupo de hombres había salido de la provincia onubense para hacer frente a los rebeldes en Sevilla y allí, tras una emboscada perpetrada por quienes debían unirse a ellos, cayeron como moscas, más de una decena en el acto y unos setenta apresados y después fusilados.
Algo prendía como una llama interna en la conciencia de Luis. Es una de las cualidades inherentes a la verdad o, para ser más exactos, a una verdad insuficiente: que ésta se convierte en un veneno que no logras extirpar hasta que la conoces entera, hasta que emprendes su búsqueda y logras tener en tu cabeza tener las piezas completas del rompecabezas para, al fin, ordenarlas. ¿Por qué viajó su abuelo en aquella comitiva? ¿Qué le pudo llevar a formar parte de ella? ¿Qué sucedió exactamente en Sevilla? ¿Dónde fue asesinado? ¿Y su cuerpo, dónde yacía? Todas eran preguntas sin respuestas, aplicables a cualquiera de sus integrantes, que Luis abanderó con valentía, determinación y dignidad, rompiendo tabúes y prejuicios y techos hasta entonces infranqueables.
La vida está repleta de esas puertas de las que hablaba. Y Luis lo sabía, como he dejado escrito. Una de ellas la abrió meses después su propio hijo, Pablo. Colega de profesión, me abordó en la entrada de Canal Sur y me habló de su proyecto: rodar un documental sobre su bisabuelo y recrear en él la llamada que su padre había hecho a la radio pidiendo ayuda. Yo ignoraba aquella conexión familiar. En aquella conversación entre compañeros, una nueva puerta se abrió: Luis había encontrado las cartas de su abuelo, escritas de su puño y letra desde su presidio. Aquel legado familiar había permanecido oculto, custodiado por el único hijo varón de Luis Marín Bermejo y durante años nadie, tampoco Luis, había sabido de su existencia.
Por aquel entonces, yo andaba buscando una historia con la que escribir mi primera novela y aquellas misivas suponían más que un buen comienzo. Telefoneé a Luis, le consulté si podría leer aquellas cartas y me dijo que sí. Sólo puso una condición: si yo pretendía utilizarlas, él debía consultar primero a la familia y obtener su refrendo. A los pocos días, guardaba en mi ordenador una carpeta con las cartas escaneadas y un documento de word con las transcripciones que el propio Luis había realizado de las mismas.
Nada más contemplar aquel material supe que escribiría aquella historia. En él, Luis Marín Bermejo aportaba datos inéditos y desgranaba, con dolor y agónica resignación, el día a día de un reo en un barco prisión que sabe que, tarde o temprano, escribiría el último adiós a su mujer, Ángela, y a sus seis hijos. Su versión sobre los hechos, sus intentos de demostrar su inocencia a través de un pariente sevillano conectado con la Iglesia, la ruin maniobra de su “defensor” en plena contienda, las peticiones de auxilio desesperadas, su creciente pesimismo, sus reiteradas despedidas, su testamento emocional, su insistencia de hacer saber a los suyos que iba a morir injustamente, que él no había cometido delito “de ninguna clase” salvo el haber “abandonado” a su familia aquella fatídica madrugada… Todo esto, y mucho más, encerraba aquel puñado de cartas que Luis me entregó sin ambages, legándome un pedazo de su corazón y el de su abuelo, pues la misma sangre corrió en ellos.
Me puse a trabajar y nuevas puertas se abrieron en cascada. Si existieran físicamente, la primera de ellas llevaría un rótulo inscrito con una cifra: 95/36. Es el número del expediente militar de la causa abierta contra aquellos hombres, que extraje del Archivo de la Memoria Histórica de Huelva. Durante meses, mi familia y yo estuvimos escudriñando casi setecientos folios de diligencias, fechas, datos personales, interrogatorios, careos, reconocimientos médicos, acusaciones, sentencia, órdenes de ejecución… No lo dudé e hice a Luis partícipe de toda aquella montaña de revelaciones que conformaría la columna vertebral de mi libro. Y de nuevo una puerta engarzó con otra. En aquellos meses, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en un gesto pionero, aprobó la primera Ley de Memoria Histórica. El conjunto de normas incluía la posibilidad de solicitar formalmente el reconocimiento de las víctimas del Franquismo y Luis se apresuró a adjuntar parte de aquella documentación en su petición, que no tardó en hacer al amparo de aquel esperanzador paraguas para las víctimas y sus descendientes. No olvidaré jamás cuando me llamó por teléfono para darme la noticia, con la voz colgando de un hilo y las frases a trompicones, espoleadas por la conmoción y la rabia: habían redimido a su abuelo de las penas por las que fue condenado a muerte y, por primera vez, un gobierno reconocía oficialmente su papel en defensa de los valores democráticos y la libertad. El documento le llegó a Luis firmado, si no recuerdo mal, por el mismísimo Ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
Pero había más. Luis y yo hablábamos con frecuencia. Mis visitas a Riotinto y nuestros cafés en la terraza de la cafetería Galán se multiplicaron y, una vez más, él me puso sobre la pista. ¿Era posible que buena parte de la vida personal de aquellos hombres estuviera imbricada en unos expedientes laborales? Lo era. Todos aquellos miembros de la Columna que habían trabajado para la todopoderosa Riotinto Company Limited, incluido Luis Marín Bermejo, disponían de un exhaustivo informe que cruzaba los límites de lo laboral, algo así como un espionaje empresarial aplicado hacia adentro que los ingleses llevaron hasta extremos sorprendentes en años de suma sensibilidad obrera y sindical. Si bebían, si se involucraban en actos de corte político, si se casaban, si se mofaban en carnavales de las autoridades, si militaban en algún sindicato o asociación cultural, si se trasladaban de casa, si solicitaban empréstitos, si caían enfermos, si sufrían un accidente en el tajo y qué secuelas conllevaba… Las cicatrices, los sueños, las frustraciones, las miserias… toda suerte de intimidades de aquellos empleados estaban reflejadas con perfecta caligrafía en aquellos papeles, que una vez más entregué a Luis porque eran más suyos que míos. Fue así como cruzó una puerta más, ésta vez conectada con un pasillo hacia el pasado, que jamás imaginó. Él, que había sido alcalde de Riotinto por el PSOE desde 1987 a 1991, supo por mi boca que su abuelo ostentaba la vicepresidencia de la Agrupación Socialista de Riotinto, un cargo de extrema relevancia en aquella época convulsa de lucha obrera, represión y logros históricos. Recuerdo su rostro, la candidez de su mirada, sus gestos dulces y complacidos, su serenidad constante… aunque dentro de él, yo lo sabía, una nueva tempestad se desataba para dejar luego un paisaje límpido, hermoso y fértil en el que todo terminaba cobrando sentido.
El 4 de marzo de 2015 presenté La memoria varada. Fue en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva. Luis intervendría en la presentación y, por supuesto, él ya había leído un borrador. El acto, conducido por mi admirado Juan Cobos Wilkins, contó con la participación de mi querido Ramón Membrillo, secretario de la Fundación Baltasar Garzón, y un video del magistrado, al que tanto debemos en materia memorialista, en el que hablaba de la novela. Allí, rodeado de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de autoridades, de lectores interesados y de más familiares de las víctimas, a los que después conocí, Luis habló ante un salón abarrotado. Llevaba unos folios que extendió sobre la mesa y procedió a leerlos. Aquel discurso le granjeó la mayor y más justa ovación del acto. Fue tan emocionante oír aquel aplauso unánime que se prolongó en el tiempo… Me sentí feliz por Luis, mientras él agitaba las palmas de las manos pidiendo al público que cesara. Él era así. Todo templanza, humildad y consideración.
La obra zarpó y las presentaciones, sin esperarlo, se sucedieron. Siempre que lo requería, Luis acudía sin dudarlo. Junto a Manoli Capado, su mujer, asistía a los actos con la misma serenidad que el primer día y aquellas hojas a las que él daba lectura mientras los asistentes asistían perplejos a su discurso y a sus reflexiones, siempre cuidadas pero rotundas. Recuerdo a Manoli, siempre sentada en las primeras filas, secándose las lágrimas por debajo de sus gafas por más que hubiera escuchado aquel discurso trenzado con inteligencia, decoroso en la forma pero apasionado en el fondo, dulce en la transmisión pero directo en el contenido. He perdido la cuenta de los lugares que visitamos juntos: San Juan del Puerto, Alájar, Rociana, Camas, Sanlúcar la Mayor… En todos ellos, quedábamos antes para tomarnos juntos un café y charlábamos plácidamente. Después, compartíamos con los organizadores aperitivos, paseos, cenas, charlas, estancias… Sin embargo, hubo un lugar en el que se involucró especialmente: Riotinto, su pueblo. Ahora sé por qué. Él mismo se ocupó de organizarlo y quiso que se celebrara en un escenario poco habitual. Habíamos pisado diferentes centros sociales y culturales, alguna biblioteca, la universidad… pero nunca el salón de plenos de un ayuntamiento. Allí, subidos en la mesa de la Alcaldía, ocupando sus mismos sillones, mi hermano Ángel Romero, Luis y yo hablamos de la Columna Minera, de las diecisiete víctimas riotinteñas y de Luis Marín Bermejo.
Ahora entiendo decía, que aquel era el homenaje que Luis había preparado minuciosamente para su abuelo, en el seno mismo del lugar que representaba a todos los ciudadanos de un pueblo marcado por el estigma de la explotación durante siglos, el último refugio al que el propio Luis Marín Bermejo, en uno de sus últimos mensajes, apeló desesperado para que protegiera a su familia cuando a él le arrebataran la vida: “Riotinto noble y bueno, señor alcalde, mira por mis hijos…”. Ahora sé también que se trataba de una especie de deuda que Luis, en su generosidad, se propuso saldar no sólo con su abuelo sino con todos aquellos paisanos olvidados que representan la esencia más pura de un pueblo que siempre destacó por la defensa de los más humildes, un reconocimiento que, aún hoy, nadie ha vuelto a hacer en el epicentro de esta historia, en la tierra donde todo dio comienzo.
Cada vez me resulta más difícil hablar en público de lo que supuso para mí La memoria varada. En este tiempo, he podido poner rostro a muchos descendientes de aquellos hombres honestos, dejarme traspasar por sus miradas, escuchar con atención sus confidencias, permitir que me arrastrara su pena o su satisfacción al leer un dato que desconocían… No puedo evitar emocionarme, por ejemplo, al hablar de Lida, hija de Francisco Salgado Mariano, que tanta esperanza albergó en vida por recuperar los restos de su padre.
Ahora las ausencias se agigantan con la pérdida de Luis. Escribo sobre él desde la intimidad de mi hogar, sin nadie que me esté observando, tras el escudo protector de un teclado y una pantalla de ordenador. Si intento poner voz a mis palabras, éstas se quiebran y caen en picado, la garganta se enjaula y el intento libera un chorro de lágrimas que se amontonan, como una presa a punto de estallar, en mis ojos.
Luis era cristiano. Quiero pensar que allá donde esté ha hallado la última puerta y se ha encontrado, nada más abrirla, con su abuelo, que lo estaría esperando con los brazos abiertos para acogerlo en su cálido regazo y desvelarle mil detalles de aquel terrible episodio que nosotros ya jamás conoceremos. Y sé que, cuando le pregunten quién es, él responderá del mismo modo con el que siempre cerraba su intervención en todas y cada una de las presentaciones en las que me acompañó: “Soy Luis Cassà Marín, nieto de Luis Marín Bermejo, integrante de la Columna Minera, al que mataron injustamente por ayudar a defender La República y al gobierno legalmente constituido”.
Descanse en paz.
Por Rafael Adamuz, periodista y autor de ‘La memoria varada’